La llama invisible
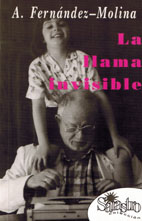
Aunque enseguida sepa a donde me dirijo, con frecuencia comienzo el paseo al azar. Cuando llego, sin cuidarme del transcurrir del tiempo, ignoro si me quedaré allí un largo rato o si regresaré pronto a casa.
A veces, permanezco situado ante un escaparate y en la actitud de observar su contenido, sin ver lo que en él se exhibe, aunque mire con intensidad hacia su interior.
Luego me siento cual si despertara de un sueño y sin reconocer el lugar, no recuerdo en que día estoy y me encuentro desorientado. Durante unos instantes veo en la realidad con mirada inocente. No tarda en desvanecerse esta atmósfera y, en medio de mi despreocupación, la mirada se enriquece con impresiones diferentes.
Durante estos paseos me sorprenden inhabituales aspectos de la realidad e inesperados hallazgos, percibo diferentes luces y matices de las cosas. Cada hora del día se transforman los detalles como si todo evolucionara deprisa ante mis ojos.
Sin escoger deliberadamente las zonas, mientras divago y deambulo, casi siempre veo a personas conocidas.
¿Algo nos dirige a ella y a mí para coincidir en los mismos lugares sin ponernos previamente de acuerdo?
Durante uno de mis paseos encontré a un joven poeta alemán. Poco antes lo había conocido en Ibiza donde él vivía, con artistas y escritores, la bohemia hippie. Agotados sus recursos de subsistencia, el poeta decidió volver a su país. La primera etapa de su viaje vino a verme para luego trasladarse a Barcelona donde esperaba la indudable ayuda del poeta José María Valverde.
Lo encontré ante la puerta de un café.
—Acabo de llegar en el barco.—me dijo—. Sabía que vienes a este café y te esperaba.
Yo no acudía habitualmente a ese café y, sin embargo, el poeta «supo» que me encontraría. ¿Fue «por casualidad»?
En repetidas ocasiones, inesperadamente, me ha sucedido encontrarme de pronto, en alguno de mis viajes, con amigos a quienes deseaba ver.
Durante bastantes años, al visitar Madrid durante las vacaciones de verano, siempre coincidía con Fernando Arrabal, sin habernos puesto previamente de acuerdo.
Cuando, por cualquier motivo, me distancio de una persona, sin hacer nada por no volver a encontrarla, aunque no cambio de costumbres y asisto a los mismos lugares que de costumbre, donde antes nos veíamos con frecuencia, desde ese momento, ya rara vez o nunca vuelvo a coincidir con ella.
Desde hace tiempo sé que no existen encuentros fortuitos.
Antonio Fernández Molina
[Extracto de la novela La llama invisible, Libros del Innombrable, Zaragoza, 2002]
© Herederos de Antonio Fernández Molina
